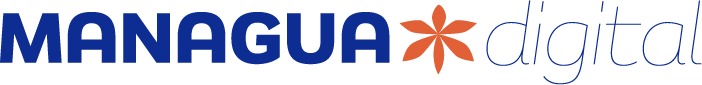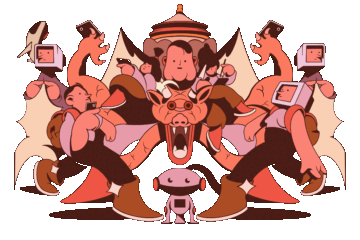Siempre se creyó que Cee venía de cetus, ballena en latín. Hasta que en 2014 los lingüistas del Proxecto Gaelaico sembraron la duda: quizá el topónimo derivara de cé, embarcadero en gaélico. Al viajero inquieto, que anda siempre en busca de destinos extraordinarios, le suena bastante mejor lo primero. Y a Margarita Lamela, también, porque presume de ser la alcaldesa de Cee, vila das Baleas (Cee, pueblo de ballenas, en español).
Visitar la factoría fantasmal de Caneliñas, ir al encuentro de cetáceos esculpidos y pintados por la villa de Cee, nadar en aguas bioluminiscentes y otras experiencias en los alrededores de este bonito rincón de Galicia
Siempre se creyó que Cee venía de cetus, ballena en latín. Hasta que en 2014 los lingüistas del Proxecto Gaelaico sembraron la duda: quizá el topónimo derivara de cé, embarcadero en gaélico. Al viajero inquieto, que anda siempre en busca de destinos extraordinarios, le suena bastante mejor lo primero. Y a Margarita Lamela, también, porque presume de ser la alcaldesa de Cee, vila das Baleas (Cee, pueblo de ballenas, en español).
Embarcaderos en Galicia los hay a patadas. Ballenas, en cambio, solo se cazaron y procesaron en tres lugares. Cee fue el más importante de ellos y el último de España que vio arribar un cazaballenero remolcando un cetáceo, un rorcual común (Balaenoptera physalus) de 17,70 metros. Era el 21 de octubre de 1985. La moratoria internacional prohibía cazar ninguno más. Fue la última boqueada de la factoría ceense de Caneliñas, donde fueron descuartizados 9.300 cetáceos entre 1924 y 1985, y el fin de una historia que había comenzado aquí, en Galicia, en 1924, pero que en la Península se remontaba mil años atrás, cuando a los vascos se les ocurrió perseguir y cazar a los animales más grandes del mundo.
Visita a la última factoría ballenera
En una ensenada solitaria de la parroquia de Ameixenda, a siete kilómetros al sudeste de Cee, se hallan los restos fantasmales de la factoría ballenera de Caneliñas, que fue la última no solo de España, sino de Europa, según informa un panel instalado en 2024, al cumplirse cien años de su creación con capital noruego. En el panel pueden verse fotos en blanco y negro de tiempos de los noruegos y otras en color de los cañones de 90 milímetros que disparaban arpones de 80 kilos y 170 centímetros, de las ballenas heridas, de las zodiacs de Greenpeace incordiando a los cazaballeneros de Industria Ballenera SA (IBSA) y de un técnico nipón enseñando a los trabajadores gallegos a cortar la carne como les gusta a sus compatriotas. Y como les gusta, porque los japoneses siguen cazando cetáceos y pagando precios altos por ella: el kilo de la mejor carne, la de la cola —onomi, en japonés—, se ha vendido en una subasta por 2.400 euros.

Lo más llamativo de Caneliñas son las dos rampas de izado —la vieja y la nueva—, ambas con casetas para evitar que el cable con el que se arrastraba de la cola a estos gigantes de hasta 60 toneladas, cuando se rompía, cortara en dos a los operarios de un latigazo. Junto al muelle está el almacén de guano, donde se guardaba el producto menos valioso, porque de la ballena se aprovechaba todo: el aceite, la carne, las vísceras —entre ellas el hígado, rico en vitamina A—, los huesos y el guano residual para fertilizar cultivos o alimentar a los peces de acuicultura y a las gallinas. Y a 40 metros, sigue en pie la caseta del polvorín, en la que se almacenaba todo lo necesario para disparar y para que explotasen las cabezas de los arpones calientes. Con los fríos, la ballena sufría más y, en su agonía, podía embestir a un barco de acero y mandarlo al dique seco.
A babor de la factoría, trepan por la ladera una docena de casitas. En una de ella vive Josefina Outes, que trabajó 20 años —los mejores de su vida, dice, y los últimos de la factoría— cortando trozos de carne. Viendo a Outes con su ajado sombrero de paja y ribete azulón, regando las plantas, nadie diría que es la misma moza que, en las fotos de hace medio siglo, aparece trabajando con una blusa ceñida, un pañuelo de pirata y un cuchillo. Poco más arriba está A Ballenera, un hotelito con encanto que en su web no dice ni pío de la factoría, quizá para no espantar a los melindrosos. Sus tres habitaciones tienen nombres de antiguos cazaballeneros —Temerario, Lobeiro y Carrumeiro— y su logo es una ballena sonriente.

Aparte de Outes y de un paisano que anda por la orilla cogiendo camarones para pescar, no se ve un alma en Caneliñas. Más allá de los funcionarios tomando notas y medidas para construir en la vieja factoría un centro de interpretación que se prevé estará listo en 2027. De momento solo hay ruinas, pero el Ayuntamiento de Cee ya cuenta con el esqueleto de un rorcual de 17 metros que varó en Ponteceso el 19 de enero de 2019, justo un día despúes de que otro lo hiciera en Bueu.
Lo que ya está acabado es el mirador de Gures, que está en un alto a 800 metros de Caneliñas y desde el que se otea una buena parte de la Costa da Morte. Al este, la mirada vuela sobre la playa salvaje de Gures y la ensenada de Ézaro hasta el monte Pindo. En esta última desemboca el Xallas, el único río de España que da al mar en cascada. En el Pindo —también conocido como el Monte Sagrado y el Olimpo de los Celtas— se acumulan piedras mágicas, cuevas y leyendas. Al otro lado del mirador, al oeste, se divisa en primer término la ensenada de Caneliñas. Al fondo, el fin del mundo, Fisterra, y a medio camino, en la ría de Corcubión, la villa de Cee, a donde hay que ir a continuación si se desea seguir el rastro de las ballenas y de los hombres y mujeres que vivieron con (y de) ellas.

Rorcuales y cachalotes en las calles de Cee
En el muelle de Cee anda todo el día enredado con sus sedales y sus recuerdos Victorio Caamaño, que a sus 77 años podría pasar por un pescador jubilado cualquiera, hasta que uno descubre que en su casa hay dientes de cachalote. Trabajó en varios cazaballeneros de IBSA como timonel y vigía. A los forasteros que le preguntan por esto último, les cuenta que, al avistar una ballena desde la cofa, no gritaba “¡Por allí resopla!”, como el novelero capitán Ahab de Moby Dick, sino un mucho más expeditivo “¡Toda!”, señalando con el brazo la dirección en que el barco debía avanzar a toda máquina. Distinguía las especies por el soplo: vertical el de los rorcuales e inclinado hacia adelante y a la izquierda el de los cachalotes. Pasó buena parte de su vida patrullando esta Costa das Baleas, luego se reconvirtió en pescador de peces espada y acabó como marino mercante.

No es nada aburrido el paseo por la villa de Cee, viendo las muchas ballenas que hay pintadas y esculpidas. Al lado mismo de la playa, en el vestíbulo de la Casa da Cultura, hay varias que rondan un faro blanquirrojo, labradas por el artista local Xosé Iglesias. En la plaza del mercado, otras tres observan ojipláticas desde una medianería cómo juegan los pequeños ceenses en un parque infantil y, en el extremo contrario, asoma del agua de una fuente una cola de bronce de una tonelada esculpida por Miguel Couto. En la rúa da Escola, por último, hay un mural de Diego As, artista conocido por el mural urbano de Julio César que pintó en su Lugo natal, premiado como el mejor del mundo en 2021 por la plataforma Street Art Cities. En el de Cee se ve a dos rorcuales comunes dando vueltas en el azul.
Muy cerca, en Ler Librerías (avenida de Fernando Blanco, 27) el curioso de las ballenas puede adquirir los libros Nao cetácea y Nación mar, en los que Xosé Iglesias describe poéticamente las industrias y navegaciones de pescadores amigos y las ilustra con dibujos de sus barcos, los cuales se metamorfosean poco a poco en delfines, orcas, rorcuales, cachalotes o calamares gigantes. El creador de esta metamorfosis náutica, además de artista, es pescador y tiene la intención de empezar a salir el año que viene con los turistas a navegar por esta costa que conoce al dedillo.
Otro volumen que se puede comprar aquí es el magnífico Chimán, la pesca ballenera moderna en la península Ibérica, escrito por Alex Aguilar, que de jovencito fue biólogo de la factoría de Caneliñas y hoy es catedrático de Biología Animal en la Universidad de Barcelona. Es un buen libro para leer en la cafetería del Hotel La Marina, donde paran muchos peregrinos que hacen el Camino de Santiago a Fisterra y que no han oído hablar nunca mucho de Cee y tampoco casi nada de las ballenas que pululaban y pululan en Galicia.
Robinsones en el archipiélago de Lobeiras
Después de ver y leer todo lo anterior, apetece salir en barco por la ría de Cee – Corcubión para ver las ballenas en su salsa. Nadie mejor para acompañarnos que David Trillo, un marino mercante que aprovecha los descansos para seguir navegando con los turistas con su Naviera Jalisia. No es una compañía de cruceros, solo tiene una página de Facebook y un teléfono para contactar por WhatsApp (658 47 04 05). Y su único barco es una lancha motora de seis metros con capacidad para cinco pasajeros, cuyo nombre —Robinson da Lobeira— lo dice todo. La primera parada son las islas Lobeiras, un diminuto archipiélago que hay a ocho kilómetros de Cee. Trillo tarda siete minutos en llegar.
En la Lobeira Grande, que mide poco más de 200 metros, hubo antaño dos fareros con sus respectivas familias, una fábrica de salazón de sardinas y dos animadas cantinas. Hoy no hay nada más que un faro automatizado, una playita blanca y un muelle atiborrado de huevos y pollos de gaviotas patiamarillas. En verano es el lugar de España más solitario. En invierno, habría que ser un loco o un surfista extremo para venir aquí, porque estas rocas peladas son azotadas por olas de 12 metros. A principios del siglo XX, un temporal dejó aislados al farero de turno y a su familia.

Una vez vista la Lobeira Grande se puede continuar la navegación hacia el este para contemplar desde el agua la antigua factoría ballenera de Caneliñas y la cascada de Ézaro. Pero lo mejor, si se quiere ver ballenas, es enfilar hacia el oeste, hacia el cabo Fisterra y adentrarse cinco kilómetros en el mar, que es por donde suelen pasar.
Trillo también organiza navegaciones nocturnas para alucinar con el fenómeno del mar de Ardora, que produce la microalga Noctiluca scintillans, y nadar en estas aguas bioluminiscentes como si lleváramos un neopreno forrado de leds. Él sabe dónde se verán estos fuegos de artificio submarinos cada noche. Y también dónde y cuándo lucirán mejor las estrellas. Si no se ha visto de día ninguna ballena, él nos mostrará la mayor de todas en la Vía Láctea. Es la constelación de Cetus, La Ballena, que está en la región conocida como mar celeste, al sur de Piscis y al este de Acuario.
Puesta de sol en la playa de Lires
Si además de visitar una antigua factoría ballenera y bañarse en aguas bioluminiscentes se busca también una experiencia más convencional, podemos ir a Lires. Al norte de Fisterra, pero todavía en el municipio de Cee, se encuentra esta aldea encantadora, atiborrada de hórreos y señales para los peregrinos que se acercan al fin de todos los caminos desde Muxía. Mal no comen en esta penúltima etapa. Los moderados prefieren el montaje moderno, la buena onda y los rollitos de calabacín de LiresCa. Los que llegan reventados se dejan de finezas y se zampan un chuletón XXXL o una lubina que acaba de entrar coleando en As Eiras.
Por la tarde, se puede a bajar en coche o a pie —hay un paseo de 15 minutos— por la orilla de la ría de Lires, que es la más pequeña de Galicia y la más cuca. Si la marea está baja, se puede seguir paseando por la playa de Lires, que forma con la vecina de Nemiña, ya en Muxía, un arenal de un kilómetro y medio, sin casas ni apenas nadie a la vista. Aunque otro plan es dejarse de andar —para eso están los que siguen O Camino dos Faros— y sentarse en la terraza del Bar Playa de Lires para ver cómo el sol se sumerge en el agua de templar del océano y, con suerte, cómo aparece poco después La Ballena en el otro mar.
Feed MRSS-S Noticias